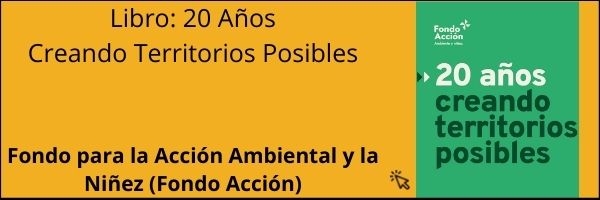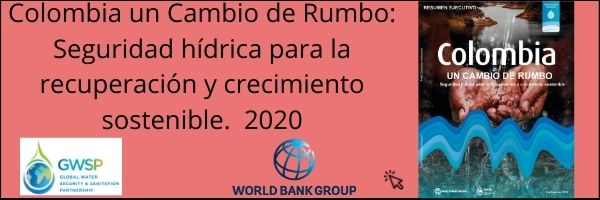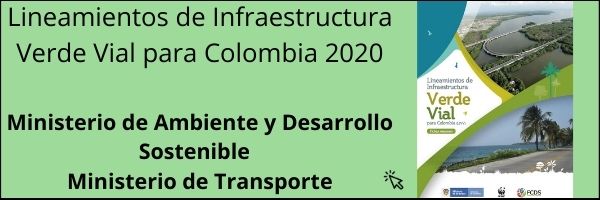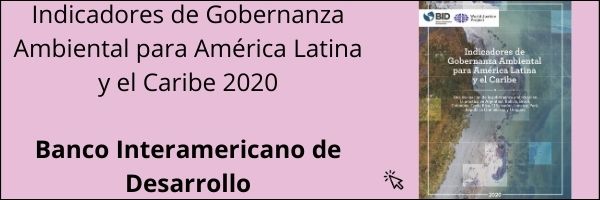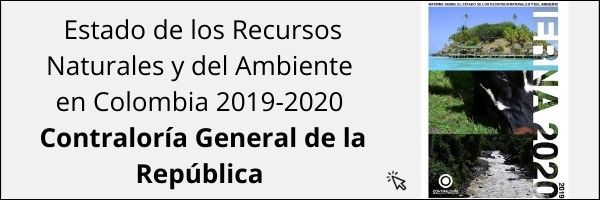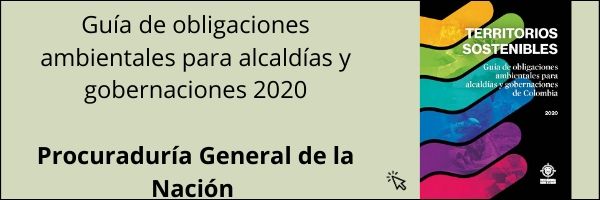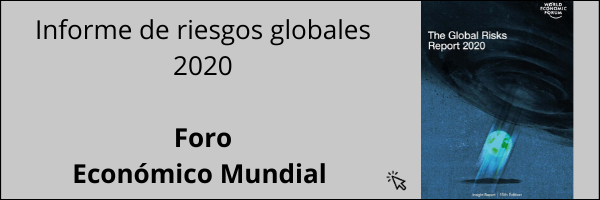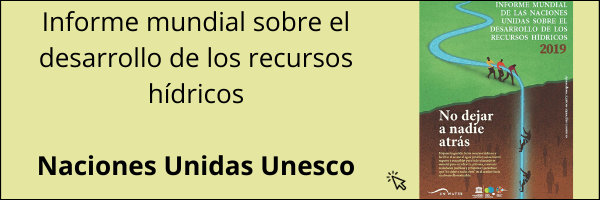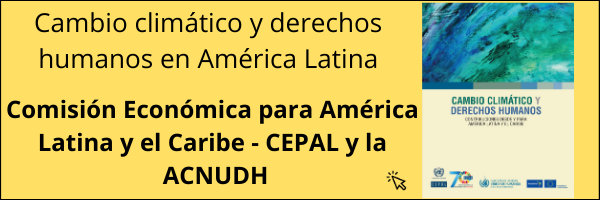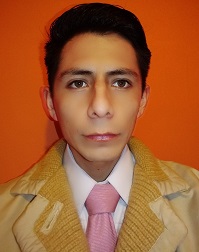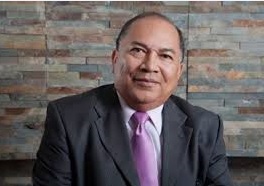El movimiento ambientalista en el mundo, y particularmente en Colombia, además de imprimir una refrescante y atractiva mirada del desarrollo socioeconómico, trajo consigo la imposición de una serie de principios que fueron incorporados a la ética personal y corporativa de cientos de ciudadanos y de empresas en el mundo, que bien por añadir un mayor valor agregado a su desempeño o por honesta y sincera conciencia ambiental, pusieron sobre la mesa lo ambiental como elemento fundamental de cualquier discusión política, económica, jurídica y ética frente al desarrollo y al crecimiento.
La postura inicialmente vanguardista de nuestro ambientalismo fue a todas luces pionera; así, por ejemplo, nuestro Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables, que data de 1974, es evidentemente visionario, pulcro y, cómo no decirlo, redundante en estilo y técnica normativa; lo mismo puede decirse de la Ley 99 de 1993, aún cuando no precisamente respecto de su técnica y racionalidad normativa, sí en cuanto al vuelco fundante a la política e institucionalidad ambiental en el país, con todos los bemoles propios de una pronunciada y regionalizada descentralización.
No obstante tan promisorio zarpe, el ambientalismo parece en los últimos tiempos haber encontrado la fórmula para aislarse por completo, echando en el olvido un principio básico que lo sustento: nuestra diversidad… y no me refiero a nuestra diversidad biológica, sino a nuestras diferencias en términos culturales y de aspiraciones, así como de visiones y planteamientos en torno a lo ambiental, expresadas en un modelo democrático y participativo, pluralista e incluyente.
El ambientalismo en Colombia se percibe cada vez más aislado, ajeno a las soluciones aún cuando sí dado a los diagnósticos y denuncia de los problemas, labor siempre necesaria en una democracia; a la descalificación de opiniones diversas y con una fuerte tendencia a un odioso unanimismo; a un fanatismo de secta que hace de nuestro movimiento ambiental actual una corriente de ghetto, una suerte de saber oculto solo reservado para algunos iluminados e ilustrados que cada vez deben esforzarse más por mantener su vigencia, justamente a partir de la exclusión de otras voces y tendencias que buscan integrar a un solo país, convocar y no dividir, debatir y no descalificar la diferencia.
No es admisible que lo ambiental, central en la discusión del modelo de desarrollo del país, resulte excluyente cuando las propuestas tengan matices; justamente es de los múltiples tonos del ambientalismo que debe rescatarse la construcción de nuestra Nación; es en la diversidad de pensamiento y de aspiraciones legítimas en que se halla lo que nos edifica.
Son las nuevas generaciones las llamadas a reivindicar la democratización de la discusión sobre lo ambiental, sin aspavientos ni prejuicios, sin vanidades; un ambientalismo incluyente y autocrítico, renovado. No podemos olvidar los augurios democratizadores de Gudynas1 para el ambientalismo latinoamericano: “El viejo problema de la justicia social sigue presente, y de hecho se ha descubierto que no puede ser separado de la justicia ambiental. Cualquier intento de solución requerirá el concurso de otros movimientos y si esto se olvida no se podrá solucionar la crisis socioambiental en sus raíces”.