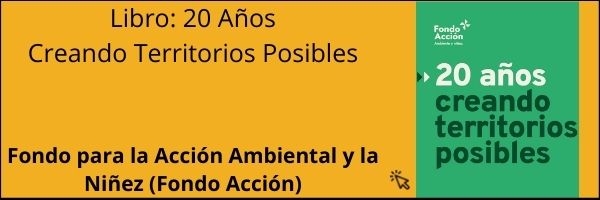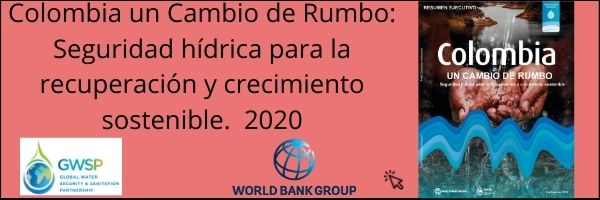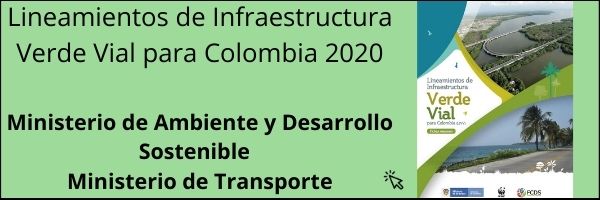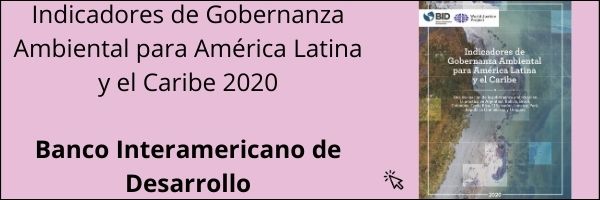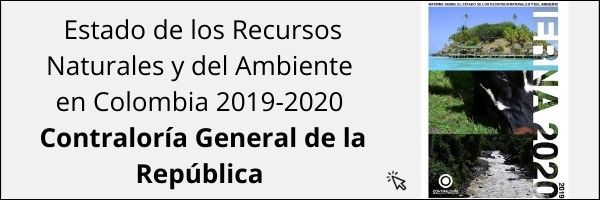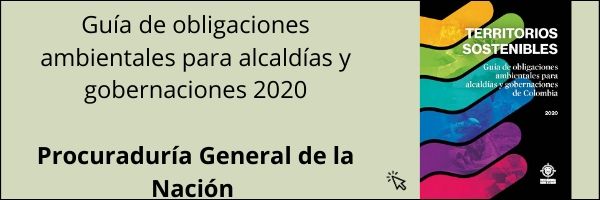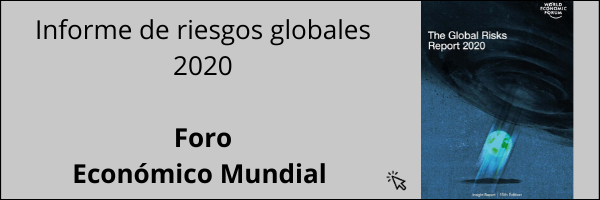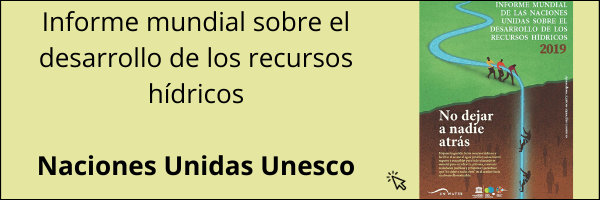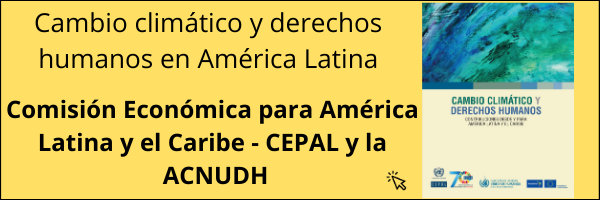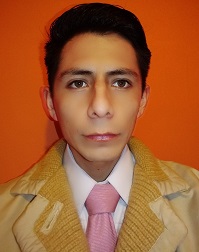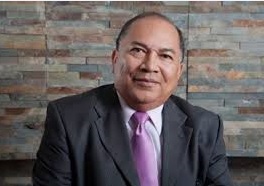Hace 50 años, en 1963, el
hato ganadero colombiano
tenía entre 12 y 16 millones
de cabezas, según el censo
agropecuario de entonces.
Cerca del 7 % de ese ganado pastaba
en el Llano, es decir, entre 840.000 y
1.120.000 cabezas. El ganado del Llano
era en un 98 % de raza criolla, San
Martinera o Casanareña, Bos Taurus: reses
pequeñas, de cuernos largos y delgados,
sin morro, de orejas cortas, que
prosperaban sin cuido en las sabanas.
Esos lebrunos, araguatos, barrosos
y barcinos testimoniaban el éxito
adaptativo del ganado español, su
resistencia, rusticidad y fertilidad. El
ganado criollo asimiló el duro contraste
del invierno y verano llaneros;
aprovechó bajos, bancos, chaparrales
y calcetas, lamedora y guaratara; resistió
tábanos, tembladores, culebras,
pestes, guerras y cuatreros; se agrupó
en rodeos, se alzó en cimarroneras; se
defendió de tigres y sogas cachilaperas
a punta de cacho; se dejó amansar
y ordeñar entre silbos, yugos y tonadas;
caminó por todo el Llano, jalado
por el grito del cabrestero, y engordó
en los valles andinos.
Su cuero, su sebo, su carne mantuvieron
revoluciones, enriquecieron
comunidades religiosas, generaron
fortunas, sustentaron pueblos y ciudades.
Además –para agregarle belleza
a una tierra ya de por sí bonita–, tenía
una voz, un bramido, un pitío —decimos
en el Llano—, largo y delgado,
que sonaba como un grito de joropo
retador en los paraderos que enrojecía
la tarde.
El ganado criollo estuvo en la primera
línea de los colonizadores de los espacios
abiertos del continente americano: un
símbolo viviente de la conquista, de lo
malo y lo bueno. En el Llano, desde el
ganado se construyó una economía y se
conformó una cultura ganadera de hato,
fundo, vega, río, conuco, caserío y camino
ganadero; la cultura de la sobriedad y
el gozo; del trabajo y la copla; la utopía
realizada; una cultura y una nación: el llanero
de Colombia y Venezuela.
La nación llanera establecida alrededor
del manejo y el aprovechamiento del
ganado criollo le debía a este el mejor de
los homenajes. Así, la gratitud se expresó
en la más humana de las formas: hoy el
ganado criollo casanareño es una raza
prácticamente extinta, no es siquiera el
0,03 % de las 1.800.000 cabezas de ganado
que componen el hato casanareño.
Pero no nos impresionemos, Dios
no castiga ni con palo ni con rejo. En
efecto, hoy el que enfrenta el desconocimiento,
el desprecio, la absorción, la
extinción es el llanero. Las mujeres y los
hombres llaneros que domaron y fueron
domados por su territorio son marginados
de la participación en el diseño de
políticas acerca de su tierra, y no son
considerados en las proyecciones que
ahora vienen a concentrar las esperanzas
del país en la región del Orinoco. En
la perspectiva de esta tierra vista desde
arriba, en el Llano hay futuro para todos,
menos para el llanero.
El llanero es negado persistentemente,
como una constante en la historia.
Codazzi decía, por allá en 1856, que
había que repoblar el Llano con gentes
de raza negra ante la extinción de los
casanareños, lo mismo que hacen hoy
las empresas palmicultoras, Humboldt
decía que los llaneros no querían hacer
a pie la mínima distancia y no eran buenos
trabajadores, lo repiten las empresas
petroleras. El llanero es hoy el único
responsable del genocidio indígena o es
el que acabó con el monte que —sistemáticamente
y como empresa apoyada
por el Estado— derribó colonos llegados
de otras regiones del país. El héroe
no es hoy el viejo llanero que vivió años
matando plaga, desbravando un rincón
de sabana, olvidado de todos, pero más
del gobierno, hasta parar un hato, sino
el (me resisto a decirle “nuevo llanero”)
que le compra sus mejoras por nada,
porque un Estado incapaz nunca se las
legalizó, y revuelca la tierra frágil y siembra,
respaldado por su capital, los títulos
que ahora sí aparecen y los beneficios
inconmensurables del establecimiento
José Eustasio Rivera escribía que
Casanare era un desierto, hermoso
pero desierto. Hoy documentos oficiales
pregonan que como en el Llano no
hay selva, no hay impacto ambiental
y que como no hay gente, no hay impacto
social. Ellos y los que fusilaron al
Negro Infante por llanero en la Bogotá
de 1830, o los que niegan hoy la cultura
llanera desde la academia, tienen la
misma aterrada reacción de taparse los
ojos ante la diferencia, ante el autorreconocimiento,
ante el orgullo.
No hay otra opción que la acción política,
la movilización del pueblo llanero
para dar fe de vida, para no ser espectador
sino hacedor de su destino. Pero eso
debe ser materia de otra conversa.
Un Llano sin llaneros
- Categoría: Columnistas Invitados
- Visto: 13433
powered by social2s